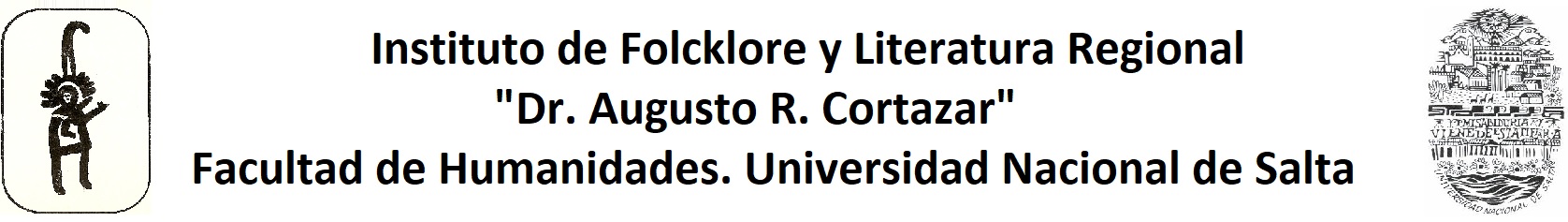AUGUSTO RAÚL CORTAZAR
Laura Isabel Cortazar
Universidad Nacional de Salta
Estas líneas tenían como fin ser una biografía de Augusto Raúl Cortazar, pero me será difícil encontrar la objetividad y el rigor necesarios; se convertirán pues en un simple testimonio, en la evocación de un padre excepcional que permanece invisiblemente presente. Presencia que va recorriendo con nosotros los senderos de la vida, y se hace palpable en las simples circunstancias cotidianas tanto como en la orientación profunda, el ejemplo de conducta o el carisma de maestro.
Nació en la ciudad de Salta el 17 de junio de 1910, en la vieja Casa de Arias Rengel –actualmente Museo Provincial de Bellas Artes–, morada de su abuela Carmen Arias Tejada. Hijo de Octavio Augusto Cortazar y de Irene Lozano, heredó de su padre la tenacidad vasca y de su madre, nacida en el Valle Calchaquí, el amor por esa tierra, a pesar de que desde muy pequeño abandonó su provincia natal para crecer y formarse en Buenos Aires.
Las viejas fincas de su abuelo Moisés Lozano, entre la Poma y San Antonio de los Cobres –El Trigal, El Bordo, Esquina Azul–, pobladas de bellezas y misterios, catástrofes naturales, legendarias minas de plata, tíos bohemios y juglares y decenas de trabajadores que se reunían cada crepúsculo en el amplio patio, para recibir uno a uno la bendición del patriarca, llenaron su niñez y su juventud de sueños, relatos y vivencias imborrables.
Pero su infancia ciudadana fue dura: pobreza, responsabilidades y una vida familiar bastante desdichada. Sin embargo, fue un chico alegre, capaz de idear simpáticas travesuras y de defender con ingenio la única pelota que tuvo en su vida.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde pronto mostró su talento para las humanidades y aprendió a amar a los poetas griegos, los filósofos y los artistas. A los dieciséis años ganaba ya su sustento con un cargo de celador, y poco después fue bibliotecario en el mismo Colegio. En ese momento, entre miles de libros, su sed de conocimiento comenzó a encauzarse y plasmarse. Se convirtió más que en un técnico de biblioteca, en el consejero intelectual de todos sus compañeros. A él recurrían en busca de orientación, de información, de bibliografía. Y siempre recibían –contaba Horacio Difrieri– el dato preciso y la sonrisa afable.
Ya en la Facultad de Filosofía y Letras formó parte de un grupo de profesores y condiscípulos de relevancia decisiva en la cultura humanística del país: Amado Alonso, Pedro Henríquez Ureña, Ángel Batistessa, María Rosa y Raimundo Lida, Francisco y José Luis Romero, Enrique Anderson Imbert, Carlos Herrán, Ángeles, Celina y Pepita Sabor. Con ellos compartió estudio, proyectos, trabajo en el Instituto de Filología, charlas, intercambios, y la experiencia de ser un forjador de cultura.
Allí eligió a Celina Sabor como compañera para siempre. Mujer de talento y calidad humana extraordinarios, compartió con él la vida cotidiana y la labor profesional. Todos los borradores y los planes eran puestos a su consideración, y ella, con madura capacidad crítica, comentaba, corregía, sugería, participaba. Ambos formaron un hogar en el cual Clara y yo tuvimos la dicha de nacer y crecer rodeadas de ternura, alegría y rectitud.
Estudiaba simultáneamente Letras, Derecho y Bibliotecología. A pesar de cursar tres carreras y desempeñar dos empleos, su titánica capacidad de trabajo le permitió mantener la excelencia en todo. Tengo entre mis libros más preciados la Gramática Castellana de Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña con una dedicatoria que dice: “A Augusto Raúl Cortazar, el hombre del mejor examen”.
Nunca ejerció su profesión de abogado, pero la formación jurídica dio a su mente ya preclara una sistematicidad asombrosa.
Las bibliotecas, su organización y administración fueron en cambio objeto de sus amores, e igualmente la preparación de bibliotecarios. Y dentro de esta actividad, la circunstancia más decisiva en la formación intelectual y vocacional de Cortazar fue su trabajo en la Biblioteca del Museo Etnográfico de la Facultad –que más tarde dirigió. Allí, bajo la sabia orientación del maestro Francisco de Aparicio, fue adentrándose con pasión creciente en la ciencia antropológica, el folklore, la etnografía, descubriendo detrás de esos libros un mundo que hablaba directamente a su sensibilidad humana, a sus inquietudes más profundas. Y en ese ambiente saltó la chispa de su futura labor como folklorólogo, destello que se hizo fuego prontamente.
Empezaron sus viajes de investigación de campo al Valle Calchaquí, cantera de donde extrajo primeramente la materia de sus elaboraciones documentales y teóricas. Luego se orientó también a Jujuy, Catamarca, San Juan, el Litoral, Neuquén.
Lo recuerdo, a lo largo de nuestra infancia, preparando sus viajes “folklóricos” con minucia de orfebre. Adquirido el soporte científico, tanto como el conocimiento de los aspectos físicos y culturales de la región que iba a abordar, había que pensar en el viaje mismo. Partía de Salta, de Tilcara, de Santa María de Catamarca, donde quedábamos nosotras tres, expectantes. Sabía lo que era indispensable, para aliviar el equipaje de cosas superfluas. Una buena cabalgadura, baquiana y aquerenciada, su excelente apero que trasladaba desde Buenos Aires para no correr riesgos, el poncho carpa para afrontar las lluvias, el sombrero alón que lo protegería de soles inclementes o de neviscas, y la alforja. Sólo la alforja, donde debían caber la ropa, algunas provisiones, libretas y cuadernos de notas, remedios, y sobre todo, simples pero eficaces regalos para romper el hermetismo del primer contacto: coca, alcohol, golosinas, cigarros, aspirinas, balas para cazar guanacos. Y la larga travesía comenzaba llena de entusiasmo y esperanzas. Lo aguardaban caminos peligrosos, la soledad sobrecogedora de las altas cumbres, los paisajes deslumbrantes y sobre todo el encuentro con seres que a pesar de su aislamiento y rudeza mantenían vivos los valores tan preciosos de la hospitalidad, el trato hidalgo, el conocimiento profundo de su entorno y de su tradición cultural.
Y allí, en pausada charla o fina observación, se impregnaba de todos los detalles y significaciones, matices y dificultades de esa vida, y las libretas se llenaban de datos y comentarios.
Perdurables amistades surgieron entre él y muchos de esos hombres y mujeres que le brindaron su casa y le abrieron su corazón. Algunos nombres están todavía vivos en mi memoria: Don Francisco Aguaisol, Don Justino Mamaní, Doña Sabina Flores. Seres para nosotras un poco legendarios pero familiares, de quienes cada tanto llegaba una carta con algún pedido que él cumplía puntualmente.
Y después de unos cuantos días de aventura, aprendizaje y fatiga, el gozoso regreso con la piel curtida, las manos resquebrajadas, el rostro demacrado pero radiante, con las alforjas vacías de provisiones pero repletas de cuentos, coplas, historias, recetas, reflexiones, regionalismos léxicos, descripciones. Material profuso y único que pronto se organizaba en prolijas fichas que llenaron cientos de gavetas con información.